José Hernández Delgadillo
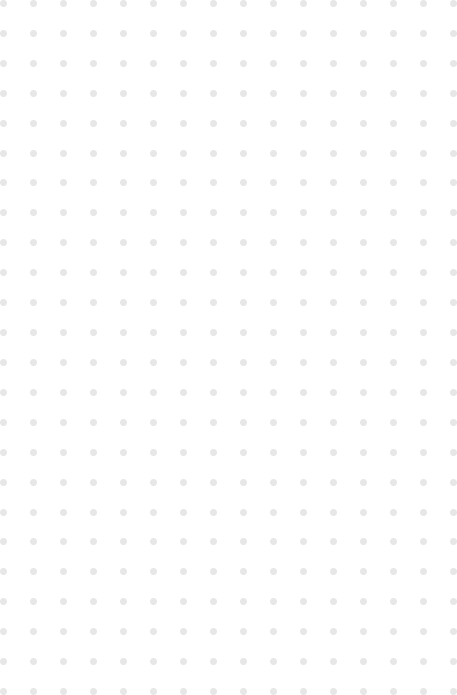
Nací en Tepeapulco, Hidalgo, el 7 de octubre de 1927. Mi padre, Francisco Hernández Islas, era hijo de un trojero en la hacienda de Mazapa, en el estado de Tlaxcala; mi madre, María de la Paz Delgadillo, provenía de una familia de terratenientes venida a menos después de la revolución democrática burguesa de 1910. En la ex hacienda de Santa Cruz, donde ella vivió sus primeros años, existen unos murales antiguos, seguramente pintados al temple; la casa donde pasé mis primeros años estaba totalmente decorada con la misma técnica.
Hasta 1935 viví en mi pueblo natal, enclavado en unos cerros que nunca he olvidado por su topografía: altos, cerros pelones imponentes. El pueblo es muy antiguo, existe desde la época prehispánica en tierras que eran propiedad del emperador Moctezuma Xocoyotzin; después fueron del conquistador Hernán Cortés. En él había un convento franciscano, en el que vivió fray Bernardino de Sahagún; posee un acueducto de esa época que aún funciona perfectamente, un atrio, una plaza de toros, una plaza pública y dos fuentes antiguas. Cuando describo a mi pueblo, digo que es un pueblo feo, pero con personalidad.
Mi padre murió en 1957. Desde chico tuvo que asumir la responsabilidad de su familia. A los 13 años participó en la revolución de 1910; se lo llevó una fracción de Domingo Arenas que pasaba por Calpulalpan, Tlaxcala. Necesitaban monturas y mi padre trabajaba en un taller de talabartería como aprendiz; cuando estuvieron listas las monturas que escogieron dijeron: “¡Ah! Nos vamos a llevar a este chamaco para que nos cuide los caballos...”, y así, de buenas a primeras, se lo llevaron a la revolución.
Mi padre fue consecuente con esta situación: permaneció en campaña dos años y llegó, a los quince años, a ser capitán primero de la división de Domingo Arenas, que en aquella época, entre1912 y 1913, era aliada de las fuerzas zapatistas en la zona de Tlaxcala y Puebla.
En una ocasión, cerca de Calpulalpan, mi abuelo se enteró de que su hijo estaba en esa división y fue a buscarlo, pero antes de llegar creyeron que era enemigo y lo tirotearon, incrustándole una bala en la columna vertebral, por lo que quedó postrado sin poder ya recuperarse. A un año de la muerte de mi abuelo, mi padre pidió licencia para mantener a la familia y abandonó la lucha revolucionaria.
Mi madre vivía en la antigua hacienda de Santa Cruz, aún hoy existe el casco. Era propiedad de su abuelo y luego de la familia. Después de la revolución, dejó de serla. Tenían una gran casa en Tepeapulco; como había una caballeriza en un patio enorme, era una casa de una cuadra completa. Ahí llegaban las diferentes fuerzas; tanto los carrancistas como los zapatistas les exigían dinero, pero lo pudieron conservar porque lo guardaban en la estufa; de todas maneras, vinieron a menos. Tepeapulco es un pueblo pobre ubicado en la región semidesértica de los llanos de Apan. Allí la vida es dura. Lo que recuerdo es que sólo unas cuantas familias podían vivir con cierto decoro, pero la mayoría de la gente era muy pobre. No hay comunidades otomíes. Parece ser que la población es de origen olmeca porque hay unas pirámides preteotihuacanas muy antiguas, de unos dos mil años, de muy pobre construcción, recubiertas por lodo y cal, con argamasa de nopal.
Fui monaguillo pues tenía una formación muy cercana a la religión. A temprana edad me trasladé a Calpulalpan, donde cursé la primaria. Ahí conocí a un maestro, director de la escuela y egresado de la Normal Rural; bajo su tutela inició mi formación política. Recuerdo que mi padre también me dejó muchas cosas positivas, en cuanto a un sentido de justicia más que político. Era una gente que trabajaba en el campo, montaba, estaba acostumbrado a usar armas, pues las había utilizado en la revolución, y siempre me llevaba a sus trabajos o viajes. Lo acompañaba y nos quedábamos por toda una semana en la montaña, por cuestiones de trabajo o de cacería.
…Esta experiencia me permitió tomar conciencia del espacio donde hace su vida esta gente, lo que más adelante me sirvió. Mi padre tenía un gran sentido de la justicia: no le gustaban los trafiques, los enjuagues, siempre luchó contra esas condiciones. Mi madre tenía una afición por la literatura, había leído a casi todos los autores que se conocían en ese momento y ocasionalmente pintaba; mi padre tenía un gusto más popular, no había leído tal cantidad de literatura, pero apreciaba el arte. Recuerdo que recortaba papel para adornar los altares de su virgen.
Me hice amigo del maestro Narciso en Calpulalpan y me interesé por la política. Desde niño leía diariamente el periódico y me enteraba del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial; tenía un arraigado sentimiento antinorteamericano y antiimperialista. Nunca llegué a platicar con el maestro Narciso sobre si él participaba en un partido político, pero fue él quien me motivó a estudiar para normalista y me recomendó la normal de Soltepec cerca de Huamantla, en las faldas de La Malinche. Me inscribí en la Normal Rural, ahí me encontré con muchos hijos de campesinos que me influyeron mucho, incluso sus “malas costumbres”, por ejemplo, andar sin zapatos, limpio pero descuidado. Para mí era una mala costumbre andar sin zapatos porque cuando uno tiene zapatos no tiene por qué andar descalzo.
En las prácticas cultivábamos la tierra, y me relacioné con los animales. Conocí a otro maestro, militante del Partido Comunista Mexicano. Pronto me invitó a ser miembro del partido y me dio mi carnet, vieron que era un chavo listo, interesado en política y que me gustaba dibujar. Pero nunca tuve ninguna formación y mi responsabilidad era una cosa formal. En esos años, el partido enviaba cartas y protestaba, pero creo que no me tocó su mejor época.
En la hacienda de mi bisabuelo, como ya dije, había unas pinturas al fresco, más bien al temple. En ellas se representaba la vida diaria de la hacienda, pero a los peones los pintaron muy chiquitos y al hacendado muy grandote. La casa donde viví mi primera infancia estaba completamente decorada con pinturas y eran bellas; para su época, realmente tenían calidad.
Hay una anécdota muy interesante: mi padre tenía un tinacal que dejó porque le querían hacer pagar las deudas de los anteriores dueños. En ese tinacal fue donde realmente empecé a conocer a la gente. Convivía con los tlaquicheros; como era hijo del “señor”, jugaban conmigo. Los tlaquicheros son las personas que sacan el aguamiel y lo llevan en las castañas cargadas en burros, para vaciarlas en el tinacal por la tarde.
…El tinacal estaba al fondo del primer patio enorme, entonces había a un lado corrales de chivos y del otro lado las caballerizas. Yo jugaba con ellos y escuchaba el avemaría a la hora de medir el aguamiel. Me impresionaba mucho la letanía colectiva y cariñosa de esas gentes: “Ave María purísima, sin pecado concebida…”. Era una cosa muy bonita, una plegaria hecha canto para que el pulque no se echara a perder. Quizá las primeras imágenes que pinté fue recordando a esas gentes que había conocido. Gente muy pobre que vestía con harapos; muy sucios, pero muy buenos amigos.
Cuando regresé de vacaciones de la Normal, mis padres se alarmaron porque venía descalzo y descuidaba mi ropa. Tal vez les habían dicho que esas normales eran comunistas —efectivamente, había esa influencia. La capilla de esa antigua hacienda de Soltepec, convertida en auditorio, guardaba todas las características de un castillito feudal europeo. Estaba totalmente decorada al fresco con pinturas figurativas, muy bien hechas, no sé por quién, pero para mí resultaba un ambiente extraño: hoces y martillos, banderas rojas por todas partes; ignoraba cuál era su significado. No quiero decir que no me hayan gustado, pero me impresionaron.
Entre los maestros de la Normal había varios miembros del Partido Comunista Mexicano (PCM), pero resultaron ser oportunistas en su mayoría, porque luego fueron funcionarios y miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre ellos una maestra apellidada Blanco, cuyo esposo fue gobernador de Tlaxcala: Francisco Hernández y Hernández, y cuyo hijo también acaba de ser gobernador de Tlaxcala.
Creo que mi futuro como trabajador de la cultura se inició por accidente. Un día el maestro de biología me reportó a la dirección por falta de atención a las clases y cuando me llevaron ante la directora le expliqué que, además de poner atención a la clase, hacía otras cosas. “¿Y qué hace?” “Dibujo”, le contesté. Al enseñarle mis dibujos, todo el mundo vio el retrato de mi maestro, que causó una risa general; desde entonces me encargó hacer los dibujos de la clase y del periódico mural de la escuela.
Pero necesitaba colores, sabía que existía una ciudad grande y fui a Puebla. Justamente llegué en época de elecciones y por primera vez me di cuenta del terror priísta, que en aquella época se llamaba Partido Revolucionario Mexicano (PRM). Bandas armadas del PRM recorrían la ciudad y hostigaban a los almazanistas, que eran los partidarios del candidato opositor a Ávila Camacho, Juan Andreu Almazán.
Cuando pasaba cerca del comité estatal del Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUM) de Almazán, una ráfaga de ametralladora atacó el local, escapándome de milagro porque afortunadamente me metí en un zaguán abierto. Después pasó un carro e incendió el local. Ésa era la situación que se vivía en Puebla en esos años. Fue mi primera experiencia con la violencia oficial. Desde luego, Almazán perdió las elecciones y además tuvo que salir del país.
Cuando regresé a casa de mis padres en Tenancingo, se escandalizaron por mi nuevo aspecto normalista y ya no me dejaron volver a la escuela. De todas maneras yo no sentía vocación por ser maestro rural, realmente me interesaba otra cosa, no lo sentí mucho. Me quedé ahí, acompañando a mi padre, cuidando un campamento en el monte. Me contrataron como peón en la construcción de la carretera; me incorporaba al trabajo con los mejores peones, hacíamos pronto nuestra tarea y salíamos temprano. Ahí conocí a choferes y aprendí a manejar. Trabajé en una tienda de abarrotes que vendía al mayoreo; me gustaba mucho, aunque el trabajo era duro, cargaba bultos. En una ocasión, me enfermé porque al mismo tiempo que trabajaba permanecía dibujando hasta la madrugada. El doctor que me atendió me pidió le hiciera la reproducción de un médico amenazado por la muerte del paciente. Le gustó tanto que me pidió otra: reproduje un dibujo de Julio Ruelas; entonces el doctor me dio la idea de ir a México a estudiar pintura.
Yo no sabía que existían las escuelas de artes plásticas, no sabía con quién ir, así que, aficionado a la pintura de toros, hice una reproducción pequeña de una litografía donde se anunciaba la corrida de El Soldado, y fui a la feria de Tenancingo donde se la enseñé. Quiso comprármela por 20 pesos, pero lo rechacé, le expliqué que en realidad mis intenciones eran otras; de tal forma que me invitó a ir a México para presentarme con un gran pintor que él conocía, Carlos Ruano Llopis. Anduve con El Soldado varios días, en el Campo Marte, pero sólo veía toreros, hasta que me aburrí y me fui. Acudí con el secretario general de la Unión de Matadores, Toros y Novillos, A. Liceaga, quien me entregó una carta para Llopis; él vio mis dibujos y me dijo que tenía vocación, pero no se comprometió a darme clases, pues andaba mal de salud. De todas maneras me recomendó con uno de sus discípulos, Antonio Navarrete Tejero. Él me aceptó sin cobrarme, a cambio de ayudarle en la limpieza de su estudio que tenía en Filomeno Mata. Antonio Navarrete es un buen maestro, formado bajo la influencia de Llopis y la pintura española de principios del siglo xx. Es un extraordinario dibujante y conocía y desarrollaba la técnica del óleo. Como viajaba con frecuencia, durante los tres años que laboré con él, también me fui formando solo.
Mientras tanto, yo trabajaba para mantenerme en D. M. Nacional, en la sala de ventas, acarreando muebles y escritorios que ahí producían. Luego estuve de almacenista en la fábrica y ahí convivía con los trabajadores, comiendo con ellos en la calle, cerca de las vías del ferrocarril. En una ocasión me mandaron como encargado de una báscula para pesar materiales y alfalfa en la planta que se estaba construyendo en San Juan de Aragón. Un día llegó el padre de la familia Ruiz Galindo y me inquirió: “¿Por qué está ahí sentado?”. “Porque estoy cumpliendo mi trabajo.” “Pues coja una escoba y póngase a barrer.” Ante ese trato indigno, me presenté en la oficina de su hijo y le dije: “Tu padre tiene muy mal genio y además es muy cabrón”, y en el acto presenté mi renuncia. Luego trabajé en un taller de cerámica, el poco tiempo que duró el permiso para la exportación. Por fin, empezaba a trabajar en algo que me gustaba un poco; ahí conocí a ciertas gentes que habían tenido formación artística.
Viendo exposiciones y museos descubrí a los grandes muralistas. José Clemente Orozco fue el que más me impresionó y quien se acercaba más a mi temperamento. Interrumpí mis estudios por un tiempo y diseñé y decoré muebles con tejido de palma. En ese entonces aprovechaba para pintar en el campo y también en la Ciudad de México.
Comencé a desarrollar trabajos con temas populares, personajes y paisajes en proceso de estudio; había pintado cuadros de toros, con mis hermanos habíamos toreado y tenía cierta afición. Había producido una buena cantidad de cuadros y empezaba a venderlos a los comerciantes de Tenancingo o a amigos. Ya vivía de mi trabajo. Vi que no era suficiente la formación que había tenido con mi maestro y que era necesaria la escuela para conocer los talleres y las diferentes técnicas, ya que hasta ese momento sólo era el óleo. Cuando sentí que dominaba ese género, me presenté en la escuela de La Esmeralda; en esa época se decía que en ella había más libertad que en San Carlos, se hablaba mal de esta última porque se consideraba una escuela neoacademicista, es decir, seguidora de la llamada “Escuela Mexicana de Pintura”.
Me presenté con el director de La Esmeralda, en ese tiempo Carlos Alvarado Lang, quien me aceptó en el cuarto año a reserva de prueba. Me quedé, y mi maestro fue Raúl Anguiano. Ya iniciados los cursos me desarrollé de forma independiente, sin seguir plenamente las directrices ni las costumbres del grupo o de los maestros. Al principio me criticaban diciendo que parecía fotógrafo, un neoacademicista, pero yo lo hacía conscientemente, sabía que necesitaba dibujar a la perfección, conocer lo mejor que se pudiera la figura humana y probar que era capaz de dibujar muy bien.
En el siguiente año me “solté el pelo” y empecé a hacer dibujos mucho más vigorosos, más sueltos, y los compañeros y el maestro se sorprendieron. Para no perder el tiempo, iba a los talleres libres, durante las vacaciones, en San Carlos. Además de Orozco, me influyeron Siqueiros y Picasso, con los que me siento más identificado. De paso conocí a Rembrandt, Van Gogh, Miguel Ángel y Goya. Todos ellos grandes artistas. Me sentía más cercano a ellos que a otros de los clásicos. Había sido una formación autodidacta aunque con cierta guía de Navarrete, pero en realidad me fui haciendo yo mismo.
Hubo un incidente que no es agradable y del cual no me vanaglorio. En una ocasión vio Navarrete que estaba haciendo un cuadro —yo no era su alumno preferido, había otro muchacho, pintor talentoso, a quien apreciaba más: Antonio González. Se me acercó y me dijo: “Eso no se hace así, sino que se hace así”, entonces yo le dije: “Pues sabes qué, yo pinto como yo quiero”. Entonces se enojó y me dijo: “Pues haz lo que quieras”, y me dejó de explicar dejándome trabajar solo, él por un lado y yo por otro, casi como mudos.
En el quinto año de Pintura Mural tuve como maestros a Ignacio Aguirre y Pablo O’Higgins. O’Higgins tenía una mística por la pintura mural, fue él quien me dio a conocer la teoría de la sección de oro y me familiarizó con la técnica del fresco. En los medios artísticos siempre se ha especulado y se ha hecho todo un mito alrededor de la pintura al fresco. En realidad es como cualquier otra técnica, no es tan difícil.